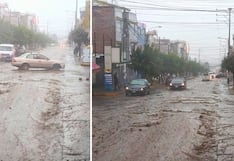En el Perú, la medicina parece haberse mudado definitivamente del terreno de la ciencia al de la fábula macabra. En el hospital El Carmen de Huancayo, médicos denuncian que larvas de mosca caen en plena cirugía. A eso se suman heces de palomas filtrándose por un cielo raso que ya no protege ni de la lluvia, menos aún de la vergüenza. Mientras tanto, en Yanahuara, una madre asegura que le cambiaron a su bebé, quien se habría contagiado de VIH; y en Chiclayo, el sistema tuvo la delicadeza burocrática de programar una cita médica para diciembre a un paciente que falleció en julio. Y por estos días, muchos ciudadanos intentan vacunarse contra la influenza AH3N2 sin éxito. El Estado llegó tarde otra vez.
Estos no son episodios aislados ni anécdotas extremas: son síntomas de un sistema de salud que hace tiempo cruzó la línea entre lo precario y lo trágico. Hospitales que enferman, trámites que sobreviven a los pacientes y funcionarios que administran la miseria con la misma parsimonia con la que sellan papeles. Y como si el cuadro no fuera ya suficientemente grotesco, aparece en escena una nueva variante de influenza, amenazando con colapsar un sistema que vive permanentemente saturado. Los especialistas advierten, pero advertir en el Perú es casi un acto decorativo.
La pandemia del coronavirus, que dejó miles de muertos y una radiografía brutal de nuestras carencias, no nos enseñó nada. Pasó como pasan las grandes tragedias nacionales: con duelo, indignación momentánea y olvido rápido. La historia insiste en darnos lecciones, pero nuestros gobernantes se especializan en ignorarlas. Cada crisis los sorprende, como si fuera la primera vez, como si no llevara décadas anunciándose con sirenas, informes y cadáveres.
Los griegos definían la tragedia como la suma de elementos tan letales como inmodificables. En el Perú, a esa definición hay que añadirle un componente clave: autoridades improvisadas, irresponsables y negligentes, que convierten lo evitable en destino.